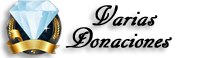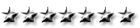-Oh, no- dijo Martina,
retorciéndose sobre la butaca.
Su amiga, que comía palomitas
de maíz de a puñados mientras
observaba la película de terror, se
dio vuelta fugazmente.
-¿Qué ocurre?
-Tengo que ir al baño.
-Entonces ve.
-No quiero. Esta es la mejor
parte de la película.
-Pues entonces no vayas.
-Si no voy, mi vejiga estallará.
Su amiga abrió la boca para
responderle, pero entonces
recibieron chistidos desde
diferentes partes de la sala de
cine.
-Volveré enseguida- susurró
Martina-. Luego me cuentas lo
que ocurrió.
Abandonó su butaca y corrió en
dirección al baño. Eran cerca de las
doce y media de la noche y no
había mucha gente en el centro
comercial, apenas un muchacho
que cansinamente barría el suelo,
y un par de empleados de la
cafetería que guardaban las cosas
para marcharse de allí lo antes
posible. Martina se detuvo
delante de la puerta del baño y
lanzó una maldición: la entrada
estaba cruzada con un letrero de
plástico amarillo. Retrocedió sobre
sus pasos y miró en derredor,
desesperada. Vio una escalera y se
lanzó decidida hacia el lugar. La
escalera, que no era mecánica, la
condujo a un corredor de pisos
relucientes, con tiendas
comerciales ya cerradas y oscuras
a ambos lados. A unos cincuenta
metros, suspendido de unos
cables del techo, un letrero
luminoso le indicó la presencia de
los sanitarios. Martina,
infinitamente aliviada (ahora ya no
le preocupaban tanto las escenas
perdidas de la película, sino sus
ganas insoportables, casi
dolorosas, de orinar) se metió
corriendo en el lugar. Los pisos del
baño brillaban impecablemente
bajo la dura luz de los
fluorescentes del techo. La chica,
como era su costumbre, eligió el
último de los cubículos para hacer
sus necesidades. Antes de
sentarse limpió la tabla del
inodoro y luego colocó un buen
colchón de papel higiénico sobre la
misma, y recién entonces se
sentó.
Y allí, mientras trataba de orinar
lo más aprisa posible, comenzó a
escuchar algo extraño. Era como si
alguien, en algún cubículo vecino,
estuviera rascando la madera con
sus uñas. Pero no podía ser,
estaba segura que no había nadie
al momento de entrar. Aguzó el
oído y escuchó. Y al rato el ruido
se repitió, y además de eso
Martina oyó el sonido de unas
arcadas intensas, como si alguien
estuviese vomitando dentro de
algún cubículo.
La chica tuvo el impulso de
agacharse y mirar por debajo del
tabique divisorio, pero luego se
dio cuenta que estaba
completamente sola y aislada en
esa parte del centro comercial, y
entonces ya no quiso hacerlo, no
quiso mirar, porque aquellos
sonidos le ponían los pelos de
punta. Quiso moverse, quiso
levantarse y abotonarse el
pantalón para salir pitando de allí,
pero no pudo, estaba paralizada,
sabía que algo horrible estaba a
punto de suceder. Sacó
desesperada el celular, con el
propósito de alertar a su amiga de
la situación. Y justo en ese
momento vio la inscripción sobre
la puerta, escrita con marcador
negro:
“Si escuchas ruidos raros, no mires
hacia arriba.
Hanako-San te observa”.
La luz de los fluorescentes del
techo se oscureció. Algo había
trepado al cubículo y asomaba por
encima del panel de madera.
Martina podía verlo de refilón: era
una cabeza. Una cabeza de piel
blanca y cabello negro como el
carbón. La chica comenzó a
sollozar. Sus manos temblaban
tanto que dejó caer el celular, que
resbaló sobre los mosaicos y se
perdió dentro de un desagüe.
Sintió que algo, unos dedos
húmedos, le acariciaban
lentamente el cabello. La chica
gritó y se encogió sobre el
inodoro. Y luego, contradiciendo
las indicaciones del graffiti, miró
hacia arriba.
No era una mano lo que había
acariciado su pelo. Era una lengua.
Una lengua negra y ondulante, de
aproximadamente dos metros de
largo, que salía de la boca de
aquella cabeza suspendida sobre
el panel del cubículo. La lengua,
como una desquiciada serpiente,
se enredó en las profundidades de
su pelo, mientras Martina gemía
aterrorizada. Pasó por sus ojos y
sus mejillas, dejando un rastro
húmedo y fétido sobre su piel. Y
luego se enroscó en torno a su
cuello, donde comenzó a apretar.
Media hora después, el
empleado de limpieza, alertado
por la amiga de Martina, entró al
baño y revisó los cubículos, uno
por uno. No le agradaba entrar
allí; desde que una turista
japonesa había muerto dentro de
un cubículo, ahogada con su propia
lengua durante un ataque
epiléptico, se decía que aquel
baño estaba embrujado y podían
escucharse ruidos escalofriantes
durante la noche. Sin embargo, no
encontró nada raro durante la
inspección, excepto por el
desconcertante grafiti en la última
puerta, que decía:
“Si escuchas ruidos raros, no mires
hacia arriba.
Hanako-San te observa.
Y Martina también”.
retorciéndose sobre la butaca.
Su amiga, que comía palomitas
de maíz de a puñados mientras
observaba la película de terror, se
dio vuelta fugazmente.
-¿Qué ocurre?
-Tengo que ir al baño.
-Entonces ve.
-No quiero. Esta es la mejor
parte de la película.
-Pues entonces no vayas.
-Si no voy, mi vejiga estallará.
Su amiga abrió la boca para
responderle, pero entonces
recibieron chistidos desde
diferentes partes de la sala de
cine.
-Volveré enseguida- susurró
Martina-. Luego me cuentas lo
que ocurrió.
Abandonó su butaca y corrió en
dirección al baño. Eran cerca de las
doce y media de la noche y no
había mucha gente en el centro
comercial, apenas un muchacho
que cansinamente barría el suelo,
y un par de empleados de la
cafetería que guardaban las cosas
para marcharse de allí lo antes
posible. Martina se detuvo
delante de la puerta del baño y
lanzó una maldición: la entrada
estaba cruzada con un letrero de
plástico amarillo. Retrocedió sobre
sus pasos y miró en derredor,
desesperada. Vio una escalera y se
lanzó decidida hacia el lugar. La
escalera, que no era mecánica, la
condujo a un corredor de pisos
relucientes, con tiendas
comerciales ya cerradas y oscuras
a ambos lados. A unos cincuenta
metros, suspendido de unos
cables del techo, un letrero
luminoso le indicó la presencia de
los sanitarios. Martina,
infinitamente aliviada (ahora ya no
le preocupaban tanto las escenas
perdidas de la película, sino sus
ganas insoportables, casi
dolorosas, de orinar) se metió
corriendo en el lugar. Los pisos del
baño brillaban impecablemente
bajo la dura luz de los
fluorescentes del techo. La chica,
como era su costumbre, eligió el
último de los cubículos para hacer
sus necesidades. Antes de
sentarse limpió la tabla del
inodoro y luego colocó un buen
colchón de papel higiénico sobre la
misma, y recién entonces se
sentó.
Y allí, mientras trataba de orinar
lo más aprisa posible, comenzó a
escuchar algo extraño. Era como si
alguien, en algún cubículo vecino,
estuviera rascando la madera con
sus uñas. Pero no podía ser,
estaba segura que no había nadie
al momento de entrar. Aguzó el
oído y escuchó. Y al rato el ruido
se repitió, y además de eso
Martina oyó el sonido de unas
arcadas intensas, como si alguien
estuviese vomitando dentro de
algún cubículo.
La chica tuvo el impulso de
agacharse y mirar por debajo del
tabique divisorio, pero luego se
dio cuenta que estaba
completamente sola y aislada en
esa parte del centro comercial, y
entonces ya no quiso hacerlo, no
quiso mirar, porque aquellos
sonidos le ponían los pelos de
punta. Quiso moverse, quiso
levantarse y abotonarse el
pantalón para salir pitando de allí,
pero no pudo, estaba paralizada,
sabía que algo horrible estaba a
punto de suceder. Sacó
desesperada el celular, con el
propósito de alertar a su amiga de
la situación. Y justo en ese
momento vio la inscripción sobre
la puerta, escrita con marcador
negro:
“Si escuchas ruidos raros, no mires
hacia arriba.
Hanako-San te observa”.
La luz de los fluorescentes del
techo se oscureció. Algo había
trepado al cubículo y asomaba por
encima del panel de madera.
Martina podía verlo de refilón: era
una cabeza. Una cabeza de piel
blanca y cabello negro como el
carbón. La chica comenzó a
sollozar. Sus manos temblaban
tanto que dejó caer el celular, que
resbaló sobre los mosaicos y se
perdió dentro de un desagüe.
Sintió que algo, unos dedos
húmedos, le acariciaban
lentamente el cabello. La chica
gritó y se encogió sobre el
inodoro. Y luego, contradiciendo
las indicaciones del graffiti, miró
hacia arriba.
No era una mano lo que había
acariciado su pelo. Era una lengua.
Una lengua negra y ondulante, de
aproximadamente dos metros de
largo, que salía de la boca de
aquella cabeza suspendida sobre
el panel del cubículo. La lengua,
como una desquiciada serpiente,
se enredó en las profundidades de
su pelo, mientras Martina gemía
aterrorizada. Pasó por sus ojos y
sus mejillas, dejando un rastro
húmedo y fétido sobre su piel. Y
luego se enroscó en torno a su
cuello, donde comenzó a apretar.
Media hora después, el
empleado de limpieza, alertado
por la amiga de Martina, entró al
baño y revisó los cubículos, uno
por uno. No le agradaba entrar
allí; desde que una turista
japonesa había muerto dentro de
un cubículo, ahogada con su propia
lengua durante un ataque
epiléptico, se decía que aquel
baño estaba embrujado y podían
escucharse ruidos escalofriantes
durante la noche. Sin embargo, no
encontró nada raro durante la
inspección, excepto por el
desconcertante grafiti en la última
puerta, que decía:
“Si escuchas ruidos raros, no mires
hacia arriba.
Hanako-San te observa.
Y Martina también”.

 Índice
Índice




 Reputación plata
Reputación plata Reputación Oro
Reputación Oro